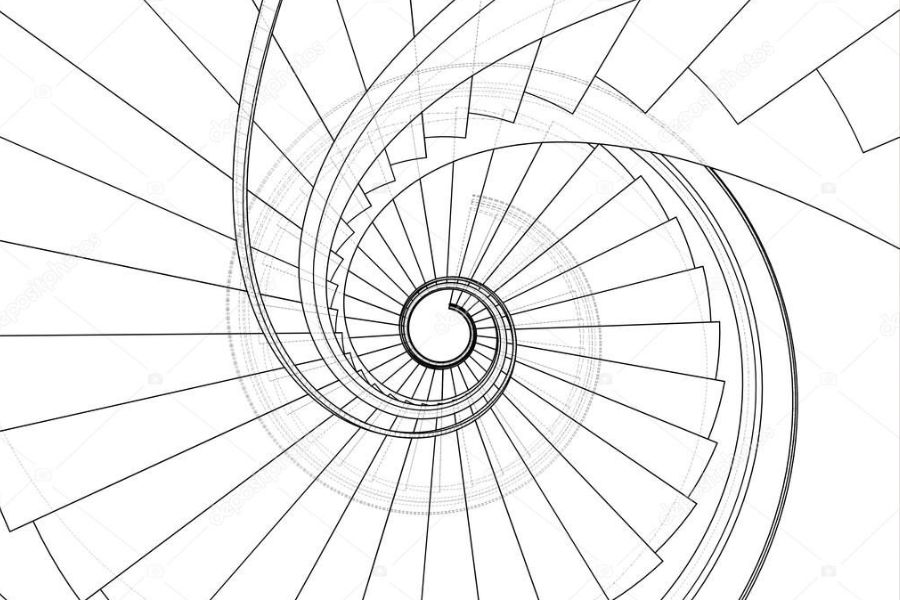

Por Jorge Manriquez Centeno
“La escalera de caracol de mi abuelo Magdaleno puede llevarte a todos lados”, solía pensar y hoy me doy cuenta de que sigo subiendo y bajando esa escalera, como cuando de chamaco mi madre me llevaba entre sus brazos, e intentaba tocar el sol con mis manos y no lo alcanzaba, mucho menos las estrellas porque íbamos de bajada. Me gustaba más ir de bajada para no verte, abuelo, pero mi madre se quedaba un chingo de tiempo haciendo la “talacha”. Y la neta estaba muy cabrón encerrarme en mi mismo para no ver tus enojos y no sentir tu coraje en mi piel. Después, seguimos visitando al viejo ogro, y me encantaba ese sonido que surgía cuando pisaba cada escalón. Piso más fuerte para que te encabrones, y ese chirriar de pasos golpea mi memoria me trae muchos recuerdos. Por ello, como de escuincle, subo caminando y bajo deslizándome en este sueño, y vuelvo a subir pisando más fuerte, cada vez más fuerte por el impulso del jazz, que le encantaba a mi abuelo Magdaleno.
CALLE DE TORQUEMADA
El abuelo Magdaleno vivía en la calle Fray Juan de Torquemada, en la Colonia Obrera, del Distrito Federal. Las casas eran pequeños departamentos, cada uno con su baño y cocina. Diferentes al cuarto de la vecindad de la Magdalena Mixhuca, donde vivimos muchos años. El simple hecho de tener baño propio les daba un toque especial.
Nunca entendí porque el abuelo Magdaleno vivía en ese cuarto alargado con baño y con esa cocina disfuncional que estaba en el patio. Sus hijos decían que él no tenía por qué vivir así, de esa forma, haciéndolos sentir tan mal. Cuando le llevaban algún mueble, era un show subirlo hasta esa altura, ya que tenían que “volarlo” con gruesas sogas, a un costado de la escalera de caracol. A veces sucedía que, estando arriba ese mueble, el abuelo simplemente decía que no lo quería, y era volver a “volarlo” hacia abajo. Entonces, la escalera de caracol era como un “sube-baja”, atento a las indicaciones del abuelo Magdaleno.
¡No se vale!, se oían los reclamos. No entendían a su padre. A él le valía que no lo comprendieran mis tíos maternos, quienes a la fuerza se lo querían llevar a vivir a sus casonas. Y a la fuerza, ni los zapatos entran, menos los del abuelo, que se los metía con calzador, dado que tenía unos inmensos piesotes, “patón”, como le decía sin que me escuchara.
Al abuelo no le gustaba mi forma de hablar, por eso cuando estaba en su radar, evitaba decir “chale”, güey”, “chido”, “nel”, “neta”, esas bonitas palabras que siempre estaban rondando por mi cabeza. Lo que lo alteraba más era cuando alguna de mis carnalitas me llamaba Tote, porque tal era mi apodo.
Desde chamacos íbamos con el abuelo Magdaleno: teníamos algo para tragar, y eso era un aliviane, y, quiérase o no, teníamos que aguantar al viejo ogro, aunque sí estaba cabrón topárselo de frente, y observar su ceño adusto, y era cuando pensaba:
“¡Ya valió madres!”
ESCALERA DE CARACOL
Subo y bajo varias veces la escalera de caracol que me conduce a la casa de mi abuelo Magdaleno. 1, 2, 3… Pierdo la cuenta. Finalmente, estoy del otro lado.
La luz de la luna ilumina el enorme patio, formado con los techos de varios departamentos. Mi abuelo Magdaleno está parado hasta el final, en una de las esquinas de ese patio. Está interpretando una melodía de jazz.
Una melodía de jazz que acompasa con copas de jerez y coñac. Parece ser que esa enorme luna dibuja sus acordes, que están hasta el fondo de mi alma, y emergen, nuevamente, con esa música que escucho luego de 50 años: mi mente quiso bloquearla de mi memoria. Pero hoy tu clarinete está a todo lo alto.
Todo regresa con el ruido hueco, metálico, de esas campanadas con las que pisoteo la escalera de caracol.
Me recuesto boca arriba. La luna llena sonríe. Me habita. Empieza a llover y la lluvia recorre los recuerdos. Estoy empapado de ellos.
Te estoy escuchando, abuelo Magdaleno. Tenía mucho tiempo que no observaba la luna entrelazándose con las estrellas, como me hacías verla cuando hablabas de ella. Siempre hablabas de ella cuando tomabas tus copas, con palabras irreconocibles por mi edad y por tu rostro suavizado. Me platicabas de una mujer cuando estaba pequeño. Cuando embarnecí como helecho sin chiste, parecías recordarla con tu música.
Estoy en ese patio donde te ayudaba a hacer tus cascos de bombero que preparabas de todos los tamaños, en una rutina de trabajo que forjaste después de tu jubilación. Mi memoria la ha bloqueado por completo. Sólo recuerdo tu insistencia de medir todo a la perfección, milimétricamente, como decías, y esos palos están bien lijados, derechitos como me dijiste, abuelito, y tú dices que no y me das un fuerte coscorrón, y vuelvo a lijar, y va otro, y otro, hasta que están bien derechitos los condenados palitos. Estoy sentado en mi taburete, todo derechito, así como tabla, como debe ser, según tus indicaciones. Tu estas en un banco más alto, bien derecho, con esa madera de roble con la que te has forjado, y me ves hacia abajo y sólo observo alicates, agujas roma, cuero, mucha pintura roja, hilo grueso, hormas, una máquina de coser Singer, cemento 5000, overoles.
No me gustan tus gritos agrietados por la espera, ni verte en esa mecedora, que se mueve con el viento de las tardes que te acurruca.
“CON DINERO BAILA EL PERRO”
1980 ó1981: El Tote es un estudiante de prepa, listo para desafiar los escollos inmediatos de su vida. Hoy está feliz: tiene dinero proveniente de una buena venta en el tianguis de la calle Dr. Neva, de la Colonia Doctores, donde vende los domingos cuanta chuchería te puedas imaginar. Después de una larguísima racha de malas ventas, al Tote le fue bien, y el mundo es fascinante.
“Con dinero baila el perro”, dicen, y por eso el Tote baja rápidamente la escalera de caracol, tan veloz como si tuviera cuatro patas. Además de tener algo de dinero en los bolsillos, está contento: hace poco viven en la casa del abuelo Magdaleno, quien murió en 1976. Su hermano Luis, el Torero, a quien su abuelo le heredó la casa, gentilmente se las facilitó para que la familia se fuera a vivir ahí. En otras hojas narro los motivos de esa urgente mudanza.
Al Tote y a sus hermanas les encanta esa casa deshabitada por su abuelo, y ahora habitada por ellos, pero al Tote no le gusta estar en la casa de su abuelo: le trae recuerdos que trae a flor de piel. Son flores mallugadas. Le gusta recordar los domingos del viejo ogro, pero no su arsenal de gritos, jalones de orejas, “sopapos”, coscorrones y pellizcones, cada vez más intensos, cuando mueve mal sus piezas de ajedrez. El viejo roble aún impone su presencia marcial. Por ello, el Tote se la pasa en las clases de prepa y por el rumbo de Coyoacán.
Debe decirse que, al Torero, el hermano mayor del Tote,siempre le había gustado estar con su abuelo, y desde pequeño optó vivir con él. Pero cuando creció y conoció el mundo del toreo, se adentró en ese cosmos y cuando pudo se fue en busca de oportunidades.
De eso ya habían pasado algunos años.
LOS GOTERONES DE AGUA RESPLANDECEN CON LA LUZ
Desde que tiene uso de razón, el Tote acompaña a su madre a la casa del abuelo, a quien le llevan su despensa, hacen el quehacer y preparan sus alimentos. El Tote sabe por su madre que el abuelo no era tan serio y malhumorado. Pero en un punto de su vida, se volvió inaccesible. Cuando él está cerca, nadie ríe, habla en voz alta, comenta las caricaturas, como acostumbra hacerlo el Tote con sus hermanitas en la vecindad donde viven.
A todos los nietos, incluidos el Tote y el Torero, nunca les gustó nada que tenga que ver con la milicia. Oían por oír sus largos monólogos sobre la conveniencia de desarrollar una carrera militar o naval.
El abuelo Magdaleno detestaba la lluvia, por eso los regañaba a montones cuando se mojaban a raudales en ese patio. El abuelo apenas observaba algún resquicio de lluvia, y de inmediato se encerraba en su cuarto.
Los goterones de agua resplandecen con la luz de la luna. Obsérvalos, regodéate con ellos para ser feliz.
Pero el abuelo ha muerto, y al Tote le encanta la lluvia, y dar vueltas entre sus redondeces.
…
El Tote está contento. No esta su abuelo. Y da gusto verlo ahí, bailando ese como vals en el largo patio de la casa de su abuelo, que por la mañana ha limpiado por todos sus recovecos, e inclusive está tomando unas copitas de ese galón de jerez que era de su abuelo.
(El abuelo está serio. Su nieto Luis, que en realidad ve como su hijo, no es como quisiera que fuera y, desde hace años se fue a torear por el norte del país, disque a buscar su suerte, cuando lo único que tenía que hacer era entrar en el Colegio Militar. “Nunca lo quiso hacer”, piensa, y se molesta aún más cuando observa a su otro nieto, el Tote, correr con el impulso de la lluvia y mueve la cabeza al verlo bajar alocadamente la escalera de caracol. Luego observa cómo la sube pisoteando, a propósito, cada escalón. Y se enoja más cuando el Tote cierra el tablero de ajedrez que, desde siempre, tiene listo para entablar alguna partida, y empieza a beber su jerez. Tampoco le gusta que esté bailando en el patio. Trata de subir la escalera de caracol, pero no puede: sabe que es momento de bajar, como lo está haciendo.)
Todos sabemos que está de la chingada no tener dinero. Por eso hoy, el Tote está feliz, dado que, desde su perspectiva, tiene un chingo de dinero, cuyos billetes relucen en una cartera recién adquirida. Además, ha podido comprar algo de comida, para hacer frente a los días por venir, también compró un libro, del cual se habla en otras hojas.
Ahora se va a una esquina del patio donde está la mecedora de su abuelo, la cual balancea la lectura. Conforme va leyendo, su rostro va cambiando de semblante. Es un rostro avezado por los ecos que van surgiendo, sobre todo, en su espalda, donde parece escuchar los regaños del viejo ogro, pero él ya no está ni estará en esa casa. “No hay quien me la haga de tos”, piensa el Tote, quien parece escuchar los ruidos metálicos de la escalera de caracol. Esos ruidos lo fortalecen.
El Tote está absorto leyendo un libro, y debe ser excepcional, dado su semblante risueño. El trébol está en su frente, y se ilumina con una luna esplendorosa. Tiene al lado su libreta de apuntes, en la que va anotando todo lo que se desprende de aquella lectura.
El Tote observa hacia abajo de aquel edificio. Aunque las alturas le dan pavor, cuando su abuelo le gritaba que no era como su hermano Luis, le hubiese gustado ir en busca de esas voces que lo atraían y que le gritaban. Eran voces entreveradas, reflejándose en sus ecos.
De repente, un fuerte sonido metálico se escucha: rompe sus pensamientos, los rasga, como queriendo que deje de pensar en esas cosas. El ruido proviene de la escalera de caracol, por eso va hacia allá. No hay nadie. Regresa otra vez a la esquina del patio. Se sienta en la mecedora del abuelo. Se concentra para seguir leyendo ese libro.
ESCUCHANDO JAZZ
“Estoy escuchando jazz y me duele la cabeza terriblemente y aunque cierre los ojos, quiero llorar”, pienso. Desde que lo tocabas lo aborrezco, pero ya le encontré sentido, abuelo, y, ahora sí veo tu ligera sonrisa cuando lo tocabas con tu clarinete, y me imagino que estabas pensando en ella, ya que mi madre me dijo que una mujer te agrió el carácter. Mi madre no me dijo si por entonces había ya muerto la abuela. No quiso decirme ni una palabra más, pese a mi insistencia.
(El Tote sigue subiendo-bajando la escalera de caracol. Extrañamente se topa al abuelo, pero se hace un lado el viejo ogro, como siempre lo ha hecho. El Tote no contesta sus reclamos de que deje de hacer tanto ruido.)
Pienso en mi hermano Luis, a quien todos le decían el Torero, y de cómo nos hablaba de ti y mis carnalas y mi hermano Polo nos quedábamos callados, nadie decía nada, nadie comprendía por qué te quería tanto, abuelo, pero entendimos cuando se fue a buscar su futuro en lo de la toreada, estaba bien chamaco, pero tenía tanta enjundia, que todos lo entendimos menos tú. Sólo él podía sostener largas conversaciones contigo, abuelo.
A nosotros ni caso nos hacías y teníamos que aguantar tus malos humores, más cuando mi hermano se iba a lo de la toreada.
…
…
El Tote sigue leyendo, pero otra vez escucha ruidos, gritos del abuelo, por el rumbo de la escalera de caracol. “Upsss”, vuelve a pensar un Tote sorprendido, que, al voltear, divisa la sombra de su abuelo Magdaleno que está enfrascado en su trabajo, hilando el cuero para sus cascos de bombero, que, de jubilado le dio por hacer. Es un aleteo del viento que se pierde en esos siseos metálicos
El Tote está hablando con los personajes del libro. Va replicando la trama, y en verdad es una bonita replica, tanto que estoy viendo ese colibrí, esos flashazos que forman la imagen de la escalera de caracol de la casa del abuelo.
De pequeño, el Tote pensaba que la escalera de caracol llegaba hasta las nubes, y que los frijoles mágicos de los que hablaba su madre en un cuento, habían hecho florecer esa inmensa escalera, que desembocaba en un palacio, donde vivía su abuelo. Y no le gustaba verlo así, tan enojado, sólo por no poner atención en el ajedrez o por bolear mal sus botas militares: desde pequeño siempre está tan encabronado que se convierte en el ogro del cuento, capaz de dar fuertes pellizcones en sus bracitos, que quedaban todos rojos, y le ardían un buen, tanto que quería llorar, pero tenía que aguantar vara, porque si lloraba, sus “corredizos” dolían mucho más. Sucede que cuando la luna pega fuerte, como con tubo, desprende melodías de jazz de su clarinete, cuyo sonido se metía hasta dentro de sus sueños, y es una pesadilla inclemente, porque al día siguiente el Tote andaba como marioneta deshilachada, toda apretujada por sus gritos.
“Odio ese puto clarinete”, piensa el Tote, mientras reanuda la lectura.
(De repente, la luz de la luna ilumina la escalera de caracol, y el chirriar de los pasos metálicos es acompasado, pero intenso.)
El Tote está atrapado en los recovecos de ese libro. Su concentración así lo refleja. Cierra el libro, y recuerda que en esa esquina su abuelo le platicaba la historia de su amor perdido. No se acuerda de la conversación, ni de las palabras del abuelo, dado que estaba de a tiro muy escuincle.
(El abuelo esta absorto pensando en aquella mujer, mientras su viejo cuerpo, de 1.90 metros de altura, hace rechinar la escalera de caracol. Está por llegar a su destino.)
EL AMOR ES ROJO
Escribo impulsado por el jazz del abuelo Magdaleno, pero me descubro pensando en su amor perdido, que luego parece haberlo transmutado en mi hermano Luis, a quien, evidentemente amaba. Amores diferentes, ciertamente.
Te observo tocar tu clarinete. Recuerdo vagamente tu confesión de amor. Trato de acordarme de tus palabras, de tu semblante, pero solo llegan a mi voces inconexas: veo un rostro descompuesto por la lluvia, recuerdo el olor de la misma, puedo escuchar las gotas tocando el piso y siento cómo me tomas fuertemente de la mano y te escucho pidiéndome que no te suelte, que no quieres caer. Es lo que recuerdo. A pesar de tener cinco o seis años, no quise defraudarte, no quiero dejarte caer, quiero mantenerte aquí, conmigo.
También recuerdo que te grité que me lastimabas mi manita, que me soltaras. Te enojaste y te fuiste al cuarto, y te encerraste en ti mismo, y desde entonces, tus gritos, malhumor, coscorrones, jalones de orejas, agrietaron todo, abuelito. No te entiendo, no me entiendes y vamos por la vida con gafas sucias, no quieres ver que tan solo soy un chaval que tiene ganas de admirarte, de conocerte, de que me quieras, de que, al menos, me des un pinche abrazo. Me di por vencido y seguí con mi vida. El tiempo se llevó esa lluvia, pero tu recuerdo sigue aquí: sigo sin dejarte caer y se siente bien. Tu nos agarraste de las manos de otra forma, nos apoyaste cuando más lo necesitábamos, cuando estábamos sin un quinto, como decía mi madre. Y eso te lo agradezco de corazón, abuelito Magdaleno.
No recuerdo otra conversación con el abuelo. Solo sus regaños. Me imagino que desde entonces fue agriando su carácter, más al observar mi pendejismo en el ajedrez, en las clases de clarinete y hasta en el armado de los cascos de bombero, que me salían todos chuecos.
Imagino el rostro de esa mujer. Tus palabras hacia ella. Su partida, porque dice mi madre que, antes de que desapareciera de tu vida, platicabas normalmente entre las comidas, salías a la calle para hacer tus cosas, y, aunque serio, se podía platicar contigo. ¿Qué habrá pasado?
EN BUSCA DEL AMOR
El Tote ha terminado de leer su libro.
Extrañamente, su abuelo le ayuda a bajar la escalera de caracol, y le dice: “Ve con Dios, y cuida mucho a tu madre y a la familia.” El Tote contesta: “Abuelito, recibe la bendición de Dios todopoderoso. Gracias por la comida, ¡ah, y por mi domingo adelantado!” El abuelo le da la bendición.
“Escucharé algo de jazz, abuelito Magdaleno, y luego seguiré leyendo mi libro para repasar, y terminar mi tarea.”, le comenta. El abuelo sonríe.
…
El abuelo Magdaleno está jugando en el Parque España con su hijo Luisito, como lo llama, y que años más tarde le apodarán el Torero. El columpio mece las risotadas del abuelo, a quien le tiene sin cuidado el chirriar de ese columpio. Está oxidándose. Faltan algunos años para que el abuelo deje de mecer sus sueños.
Como todo, mayo de 2023 está por llegar a su fin. Estoy contento. Escucho con agrado está galopante música de jazz y el chirriar metálico de esa escalera de caracol sosiega mi camino para reencontrarme pronto contigo, abuelito.
El abuelo está mirando hacia arriba la escalera de caracol. De repente, empieza a llover a raudales, y el abuelo Magdaleno comienza a reír desenfrenadamente. Son goterones de carcajadas. Frescas, alegres. Tanto así, que deja por ahí su clarinete para poder caminar.

